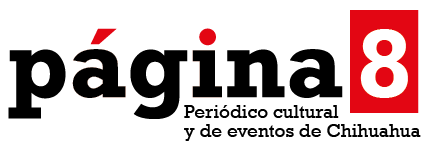CONACULTA.-El escritor Gabriel García Márquez (Aracataca, Colombia, 6 de marzo, 1927) falleció la tarde de este jueves 17 de abril en su casa de la Ciudad de México. El presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, expresó el pésame a la familia por la pérdida de uno de los escritores más importantes en la historia de la literatura.
Con su partida, Gabo deja querencias y amores, deja una patria natal y muchas adoptivas; deja familias, como los Buendía, que vivirán eternamente, así como fulgores y oscuridades en los ámbitos a los que se dedicó en cuerpo y alma como la literatura, el periodismo y el cine. Sus lectores pueden regocijarse, porque a través de su obra seguirán teniendo al Gabo, lo han tenido siempre.
Una vida a través de muchos mundos
El buen humor-mal humor de Gabriel García Márquez fue siempre legendario. Podía lanzar diatribas amargas contra algún periodista que tratara de sortear su consigna de no conceder entrevistas, y segundos después sonreír y sacarle la lengua en son de tregua.
Aquella personalidad tenía mucho de sus raíces, de su contacto con una familia tan extraña, fantástica y arquetípica como los personajes de sus libros.
A una de sus tías, Francisca, le gustaba tejer. Todos los días el niño Gabriel le preguntaba por aquella colcha a la que había dedicado varios meses de trabajo. La mujer le contestaba que era una alfombra mágica para emprender un viaje. El día que el niño Gabriel vio la tela terminada fue en el funeral de Francisca. Era la sábana mortuoria con la que ella había pedido ser envuelta poco antes de suicidarse.
Enigmas humanos como ese calaron hondo en alma de aquel pequeño nacido en Aracataca, quien lejos de sus padres que vivían en Riohacha por cuestiones de trabajo, encontró su principal refugio en su abuelo, el ex coronel Nicolás Márquez, a quien todos los días bombardeaba con preguntas sobre la existencia, sobre la vida y la muerte, acerca de las personas que parecían sufrir tanto aún teniéndolo todo.
Pero sus principales cuestionamientos tomaban por sorpresa al viejo patriarca por la sabiduría implícita que contenían ¿A quien se le ocurrió inventar las lágrimas, abuelo? ¿La luna es el ojo nocturno de Dios? ¿Porqué si el oro causa tanta desgracia entre los hombres, no se le entierra para siempre en alguna fosa del desierto?
El patriarca Don Nicolás, a quien el Gabo recordó siempre como la figura arquetípica más trascendente de su existencia, respondía siempre con amenas fábulas y sencillas historias con moraleja que, sin saberlo, conformarían la principal influencia literaria de la obra futura de su nieto.
Los casi diez años que Gabriel creció en compañía del viejo serían, según confesó, responsables de saber el ABC de la naturaleza humana, con todas sus alegrías, sus odios, sus pasiones y su curiosidad por surcar mares, explorar territorios inhóspitos y algún día hasta viajar a otros planetas.
Tras la muerte de su abuelo regresó a vivir con sus padres, pero la adolescencia ya estaba a la puerta y Gabriel es enviado a diversos internados para concluir la educación básica y más tarde el bachillerato.
Fueron años difíciles. Por alguna razón le costaba trabajo hacer amigos, pero sobre todo, echaba de menos la cálida brisa de Aracataca, las lejanas tardes con el coronel Márquez, la abundancia y el sabor de sus platos favoritos como el sancocho de pollo y cerdo, nada comparable con los potajes fríos característicos de los colegios.
Por esa época también comenzó a tener pesadillas recurrentes a las que por mucho tiempo llamó “sus primera películas de terror”. El Liceo San José era un lugar tan extraño que él muchas veces lo describió como el caldo de cultivo ideal para los demonios del subconsciente. Los sueños que más lo atormentaban eran los relacionados con su madre.
Cuidaba de no gritar en el dormitorio porque ya tenía asoleados a sus compañeros, quienes ya se habían acostumbrado a callarlo con una lluvia de almohadazos. Uno de los sueños que más lo aterrorizó y que incluso narró en su diario, fue el de su madre sentada en una silla y sosteniendo su propia cabeza en el regazo para espurgarse las liendres.
Como todo joven ajeno a la era de la televisión, el joven Gabriel se refugió en los libros de aventuras como Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino, De la tierra a la luna, Moby Dick, pero sobre todo en los universos de Emilio Salgari a quien reconoció muchas veces como su primer amigo cálido e incondicional en su etapa de estudiante.
Años después, ya instalado en la ciudad de Bogotá para convertirse en abogado, afirmaría: “Los internados grises parecen perseguirme”. Nuevamente la literatura los salvaría del tedio, más esta vez la de hechura propia.
En las tabernas cercanas a la facultad conocería a jóvenes poetas, artistas, bohemios e idealistas. Álvaro Mutis, Plinio Apuleyo y Camilo Torres, lo animarían a darle cauce a esos cuentos a los que todas las noches dedicaba un par de horas. Sería en el periódico El Espectador donde por primera vez vería la luz una serie de relatos firmados con su nombre.
Los convulsos años políticos influyeron en su decisión de abandonar la carrera de derecho para dedicarse al periodismo, sobre todo cuando tiempo después su querido amigo Camilo Torres fuera asesinado tras haberse convertido en guerrillero.
Irónicamente sus primeros escritos serían confiscados y quemados por la policía tras inspeccionar la pensión de estudiante donde vivía. Sin embargo se salvaron los borradores de algunos relatos y el esbozo de una novela a la que en principio tituló La casa y que años más tarde sería conocida como La Hojarasca.
Después de trasladarse en 1949 a Barranquilla entró a trabajar como reportero a los diarios el Universal y El Heraldo de Barranquilla.
A la par de su paso por las redacciones, Gabriel devoraba libros comprados y prestados de Albert Camus, James Joyce, Ernest Hemingway, Franz Kafka y William Faulkner que igual que torres babilónicas se acumulaban en su pequeño cuarto de una pensión atestada de ratones, cucarachas y chinches ubicada en una de las zonas más populares de la ciudad, conocida irónicamente como la “calle del crimen”.
En esa época comenzó también a vivir la bohemia con el llamado Grupo de Barranquilla que estaba integrado principalmente por periodistas, poetas y escritores, todos ellos encabezados por el dueño de una librería de viejo llamado Ramón Vinyes, quien hacía las veces de maestro de literatura, gurú ideológico del grupo, sin mencionar la de un segundo abuelo para García Márquez.
Todo podía ocurrir en las tertulias con aquellos compinches intelectuales, quienes defendían a muerte sus ideas políticas y literarias, sus afectos por cineastas y películas de renombre, así como sus tesis personales sobre el significado existencial de cualquier libro.
Al calor de las copas, Gabriel llegó en varias ocasiones a los golpes con sus amigos por desavenencias de opinión. Nada que un apretón de manos y un abrazo a la mañana siguiente, cuando sorprendía el consabido vampirazo, no pudieran arreglar.
Mientras tanto continuaba con la redacción de su primera novela, ya para entonces titulada La Hojarasca, asistía también al cine todas las tardes. Los fines de semana se quedaba al triple cartel de algunas salas de arte donde conoció a los grandes del neorrealismo italiano y el expresionismo alemán.
Tiempo después se animaría a publicar un espacio de crítica de cine en El Espectador, actividad que combinaba con artículos de “todo lo que había bajo el sol”, según afirmaba, así como algunas escapadas como corresponsal a las provincias de Colombia para cubrir giras políticas.
El año de 1955 sería sin duda un parteaguas en la vida de Gabriel García Márquez. Todo comenzaría en una borrachera con el grupo de Barranquilla, quienes para entonces ya habían abortado el proyecto del periódico Crónica, en el que Gabriel fungió brevemente como jefe editorial.
Una noche se sumó al grupo el periodista Jorge Gaitán Durán, quien tenía entre manos el proyecto de comenzar una revista de literatura completamente distinta a lo que hasta entonces se había hecho en Colombia.
La revista Mito marcaría un antes y un después en el periodismo colombiano y también en la vida de García Márquez, quien se animó a publicar un capítulo de La Hojarasca en uno de los números. Al poco tiempo ganaría gracias al texto el primer reconocimiento de su vida, el de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. A partir de entonces su nombre comenzó a ser reconocido como el de un periodista que también era escritor… y viceversa.
Precisamente por ese estilo que navegaba sin dificultad entre ambos géneros se ganó la antipatía de los censores del régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, quienes después de leer varios artículos de García Márquez donde con alegorías literarias criticaba las políticas gubernamentales, amenazaron con cerrar El Espectador por orden directa del militar.
Los directivos del periódico decidieron convertirlo en corresponsal y es comisionado a cubrir en Italia los pormenores de la sucesión del enfermo Papa Pio XII y se le autoriza una estadía de algunas semanas que a la larga se convirtieron en cuatro años.
Decide aprovechar su estadía en Roma para inscribirse en la Escuela de Cine Experimental, en la que da cauce a esa avalancha de ideas, historias y composiciones visuales que fue generando secretamente durante sus años de cinéfilo en Colombia.
Sin embargo su suerte cambiaría radicalmente cuando el periódico El Espectador es finalmente forzado a cerrar sus puertas y Gabriel queda abandonado sin fondos en Europa y ante la disyuntiva de regresar a Colombia a comenzar nuevamente de cero.
Decide seguir el ejemplo del andariego y bohemio escritor Henry Miller, héroe entonces de la cultura popular, y viaja a París para instalarse de lleno en la vida artística e intelectual.
Según llegó a confesar a sus amigos, en aquella ciudad comía o medio comía sólo una vez al día. Sin embargo el hambre y las penurias económicas no le impiden escribir La mala hora, que años más tarde tendría una gran influencia en la composición de El coronel no tiene quien le escriba.
También recorrió a mochilazo Alemania, Hungría, Polonia y Rusia, pero a diferencia de muchos viajeros latinoamericanos que miraban a Europa como un territorio mítico, la visión de Gabriel con respecto a aquellas hermosas ciudades con todo y sus desarrolladas culturas y estructuras sociales, era más bien crítica.
Las mujeres, su segunda ruta
El Gabo confesó a menudo sentirse siempre más cómodo con la compañía femenina. Las mujeres son más sabias, decía, más profundas, honestas y detallistas. Además huelen mejor, son compasivas por naturaleza y cuando están enojadas pueden transformarse en el enemigo más bello y formidable.
Sus amigos decían que Gabriel nunca marcó diferencias entre una prostituta o una princesa, porque a ambas las trataba como reinas. Con el grupo de Barranquilla solía visitar un prostíbulo al que llamaban La casa de la Negra Eufemia, donde previo al proceso de escoger muchacha, se organizaban animados bailes en un patio repleto de árboles de tamarindo que hacían más discreta la entrada a las pequeñas cabañas.
Pero a la par de su fama de pispireto, los amigos más cercanos de Gabriel lo tacharon siempre de comulgar en el bando feminista. Cuando el tema salía a flote en alguna reunión afirmaba estar convencido de que son las mujeres las que sostienen el mundo. “Mientras los hombres lo desordenamos con nuestra brutalidad histórica son ellas las que siempre ponen el orden”.
Su relación con Mercedes Barcha, la Gaba, tuvo muchos de esos elementos que el ensalzaba en las sobremesas. Algunas vez escribió “La relación con mi mujer me ha convencido de que el machismo en realidad forma parte de una sociedad matriarcal, en la que el hombre es el rey absoluto de su casa, pero en la que gobierna su mujer”.
Su vida en México
La llegada del escritor a la tierra del tequila a finales de la década de los cincuenta fue descrito por él mismo, con un sentido del humor muy colombiano, como “el encontronazo entre la guayaba y el chile para dar paso a un nuevo sabor”. Nuestro país fue fundamental en la vida del Gabo “Sin los recuerdos que me inspiró México nunca podría haber escrito Cien años de soledad, confesó en varias ocasiones a sus amigos más cercanos.
El poeta y escritor Álvaro Mutis se convirtió en su guía en tierras mexicanas cuando él y Mercedes llegaron con el pequeño Rodrigo de tres años y los alojó en el edificio Bonampak de la calle de Mérida, en la colonia Roma y después en Renán 21 en la colonia Anzures, el cual estaba amueblado solamente con un colchón doble en el suelo, una mesa, un par de sillas y un moisés para el pequeño Rodrigo. Al cabo de tres años nacería en México su hijo Gonzalo.
Encontrar trabajo fue una tarea difícil, aun cuando Mutis y otros amigos como Juan García Ponce lo promocionaban a diestra y siniestra como uno de los más sólidos autores de América Latina.
A veces surgía alguna oportunidad, pero sus papeles de residencia no estaban del todo en orden y los pagos se atrasaban constantemente. Mercedes y el Gabo se formaban entonces durante horas en la Secretaría de Gobernación para realizar aquellos trámites.
Mercedes tenía la costumbre de no interrumpir al Gabo cuando escribía, pese a la cada vez más precaria situación económica. Al casero se le llegaron a deber hasta seis meses de renta y una cantidad similar al carnicero. Ella recurrió al empeño de joyas, del televisor y otros aparatos, e incluso solicitó un préstamo por el Opel blanco, auto adquirido con los últimos ahorros del premio otorgado por La mala hora.
Su primer contacto con la literatura mexicana fue gracias a dos libros que una tarde le trajo Álvaro Mutis llamados Pedro Páramo y El llano en llamas. “Tienes que leerlos para que aprendas como se debe escribir”, le dijo su amigo, sin saber el impacto que ocasionaría en Gabriel, quien quedó pasmado con la riqueza de estilo de Juan Rulfo.
Se dice que la primera lectura de ambos libros la hizo en sólo dos días y que en adelante los cargaba como una Biblia en el bolsillo del saco para recitar a cuanto amigo se encontrara frases y hasta párrafos enteros.
Pero a la par de ese primer acercamiento con los autores nacionales, las deudas se acumulaban día con día, el casero tocaba a la puerta de forma cada vez más grosera y Gabriel aceptó realizar colaboraciones para la Revista Universidad de México y gracias a su amigo Max Aub, entonces director de Radio Universidad, tuvo una serie de intervenciones habladas para la estación.
Cuando en 1962 nació Gonzalo, su segundo hijo, el colombiano recibió las esperadas regalías atrasadas de sus novelas El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de Mamá Grande y La mala hora, y con ese dinero se mudó del departamento de la colonia Anzures a una casa más confortable ubicada en Ixtáccihualt 88, en la colonia Florida.
Comienza la aventura de los Buendía
Un día, Álvaro Mutis, pasó por él a bordo de un viejo Ford rojo y le dijo que lo iba a llevar de viaje a un paraíso mexicano llamado Veracruz, que se asemejaba mucho a su tierra natal. El escritor se enamoró a primera vista de aquel lugar y decidió al poco tiempo instalarse con su familia en esa cálida región.
Cierta mañana, a bordo de un autobús, mirando los soleados paisajes de tierras jarochas, tuvo la visión de su tierra natal, y más aún, de una historia épica, arquetípica y fantástica desarrollada en el contexto latinoamericano como testimonio de su complejidad, riqueza y diversidad de culturas. Gabriel comenzó a escribir Cien años de soledad.
Tecleó furiosamente en su máquina de escribir por más de 14 meses en el estudio al que llamaba “La cueva de la mafia”. Su agente oficial desde 1962, Carmen Balcells, le consiguió un contrato de mil dólares por la publicación de sus cuatro novelas conocidas en Estados Unidos, y aunque Gabo se quejó en un principio por la suma, pensó que le sería suficiente para concluir su proyecto.
Se apartó por completo de las reuniones sociales y de intelectuales. Se cuenta que durante el proceso de creación de Cien años de soledad sufrió de fuertes dolores de cabeza que no lo dejaban en paz hasta que la concluyó.
Tiempo después confesaría: “Me sentía poseído, como si mi cuerpo entero y mi alma estuvieran colonizados por la novela”.
Sus hijos Rodrigo y Gonzalo se acercaban al estudio de su padre sólo a la hora del almuerzo o cuando Gabriel interrumpía el libro para llevarlos al parque para despejar la cabeza. Pero ni así podía apartarse de la trama de la legendaria familia que habitaba en Macondo. Llegó al punto de sufrir en carne propia la muerte del personaje de Aureliano Buendía
Esa tarde subió al cuarto del dormitorio donde Mercedes dormía y le comunicó la muerte del coronel. Se acostó a su lado y estuvo llorando dos horas. Cuando a mediados de 1966 finalizó Cien años de soledad, se confesó desconcertado, desnudo, se preguntaba en voz alta que iba a hacer en adelante.
Los capítulos originales los leyeron, entre otros, el crítico literario Emmanuel Carballo, quien de inmediato aseguró encontrarse con una obra maestra. La novela no se editó en Era, sino que la envió a la casa de publicaciones de origen argentino Sudamericana.
Para pagar la correspondencia del manuscrito, el autor y su mujer tuvieron que formarse por varias horas en el Monte de Piedad del Centro Histórico para empeñar el secador, la batidora y el calentador. Mercedes le comentó: “Oye, Gabo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala”.
En pocos días los directivos de la editorial le respondieron con un contrato y una suma de adelanto sin precedentes en América Latina, 500 mil dólares. Con aquel dinero terminarían finalmente sus penurias económicas. En México, Cien años de soledad no sólo fue recibida con entusiasmo por Carlos Fuentes y otros amigos del Gabo, sino por los mismos lectores cuando vio la luz un 30 de mayo de 1967.
A los 15 días se preparó una segunda edición de 10 mil ejemplares y en toda América Latina había una gran demanda. En México se solicitaron 20 mil ejemplares y en países extranjeros querían publicarla en su idioma. Todos hablaban de la novela ilustrada por Vicente Rojo. En tan sólo tres años vendió 600 mil ejemplares, y en ocho, aumentó a dos millones, el resto es historia.
Con la partida de García Márquez se va también una de las principales voces que predijeron la omnipresencia de la cultura latinoamericana en todo el orbe.
“El espíritu joven de América Latina late en mi alma como el corazón de un cancerbero”, afirmaría en una ocasión, comparando ese ímpetu con lo polvoso, herrumbrado y decadente de muchos perfiles del viejo continente, que en su opinión, tenía mucho que aprender de la sangre nueva de los latinos e inevitablemente legarles la estafeta como los futuros regidores del orden mundial, visión que conservó hasta sus últimos días y que expresó claramente durante su ya célebre discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura.